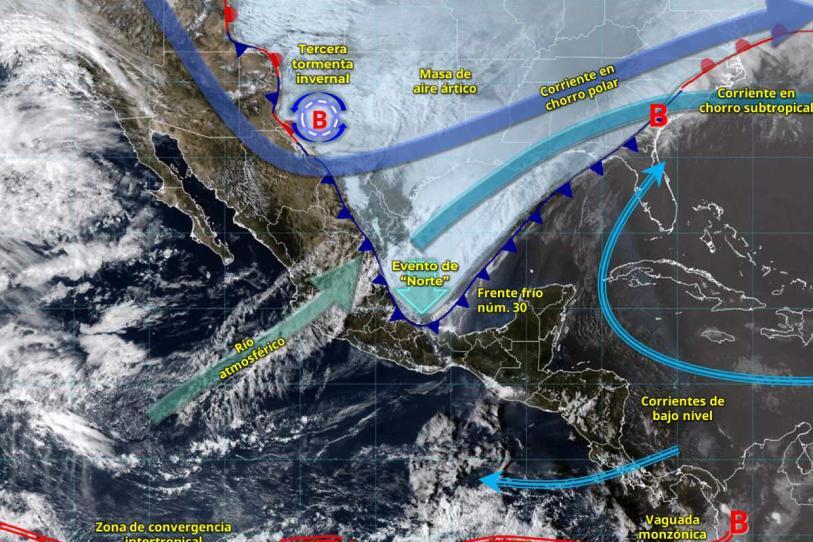El Foro Económico Mundial de Davos 2026 destacó por reunir a un número significativo de jefes de Estado y líderes globales bajo el lema Un espíritu de diálogo. A diferencia de ediciones anteriores, el diálogo no se presentó como uniformidad discursiva ni como consenso prefabricado, sino como contraste abierto de visiones.
El Foro dejó una señal inequívoca. El orden económico y geopolítico que rigió las últimas décadas ha llegado a un punto de agotamiento. No hubo nostalgia por el esquema heredado ni intentos serios por defenderlo tal como es. Lo que se observó fue una colisión abierta de proyectos sobre cómo reorganizar la economía mundial, el comercio, la inversión y el poder en los próximos años.
En ese choque de visiones hubo, sin embargo, dos coincidencias transversales. La primera fue el reconocimiento casi unánime de que el orden internacional previo ya no genera crecimiento, estabilidad ni cohesión. La segunda consistió en la crítica a la parálisis institucional y regulatoria, convertida en freno estructural para la inversión y la competitividad.
Desde ese punto, Davos exhibió con claridad los modelos en disputa.
El primero es el soberanismo económico, cuyo exponente más visible fue Donald Trump. Su propuesta organiza la economía mundial desde el poder nacional y los resultados medibles. El comercio deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en instrumento de seguridad, empleo e industria. La desregulación y la energía barata no son correcciones marginales, sino el eje de un nuevo ciclo de crecimiento. Las alianzas se mantienen mientras generen beneficios concretos.
El segundo modelo es el capitalismo libertario de mercado, representado por Javier Milei. Se fundamenta en los principios de vida, libertad y propiedad, y propone un reinicio institucional profundo. El mercado se presenta como eficiente y moralmente superior, mientras que la desregulación se concibe no como táctica, sino como condición de justicia y crecimiento.
Un tercer enfoque relevante fue el reformismo liberal que agrupa las posturas de Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Mark Carney. Este bloque reconoce con franqueza que el modelo europeo y financiero occidental llegó a sus límites, expresados en exceso de regulación, pérdida de competitividad, dependencia energética y debilitamiento industrial. Merz hizo una autocrítica particularmente severa; Macron fue más prudente, pero en la misma dirección. Su apuesta es reformar el liberalismo desde dentro mediante un Estado estratégico, simplificación normativa, disciplina fiscal, estabilidad financiera e inversión en tecnología y defensa. No propone ruptura, sino corrección antes del colapso.
Apareció también el progresismo socioambiental, encarnado por Gustavo Petro. Su planteamiento evocó una narrativa conocida, centrada en desigualdad global, redistribución, paz y transición climática como ejes de un nuevo orden. Su discurso pareció anclado en la lógica centro-periferia del siglo XX, hoy superada incluso por las potencias emergentes. Más que una propuesta operativa, fue una apelación política que contrasta con la lógica pragmática dominante en la competencia geopolítica.
Finalmente, apareció el optimismo tecnológico, representado por Elon Musk. No es un modelo político en sentido estricto, sino una visión de futuro. Esta perspectiva no centra su diagnóstico en la arquitectura institucional ni en la redistribución, sino en la capacidad de la innovación para redefinir los límites del crecimiento. Inteligencia artificial, automatización, nuevas fuentes de energía y expansión de la infraestructura tecnológica son concebidas como los verdaderos motores de una nueva fase de prosperidad.
Estas visiones divergen en muchas de sus partes, pero coinciden en algo esencial: el mundo que conocíamos ya no funciona. Trump y Milei hablan desde resultados presentes y colocan la desregulación como motor del futuro. Musk habla desde un futuro posible. Macron, Merz y Carney parten de los límites de su propio modelo y buscan reformarlo para que sobreviva. Petro plantea una narrativa que, aunque crítica del orden actual, parece mirar más al pasado que al rediseño efectivo del sistema global. Davos no fue un foro de consensos, sino de reemplazos en disputa.
¿Dónde queda México frente a esta colisión? La respuesta no es ideológica ni retórica, sino geopolítica. México no es un actor periférico ni neutral. Es parte estructural de Norteamérica y su futuro inmediato está ligado a la renegociación del TMEC y al rediseño productivo regional impulsado por Estados Unidos.
En ese contexto, surgen definiciones ineludibles. La primera consiste en comprender que para Estados Unidos el comercio dejó de ser únicamente eficiencia y se convirtió en seguridad e industria. El TMEC se renegociará bajo esa lógica. Segundo, asumir que la competitividad real importa más que la retórica: costos, trámites, energía, infraestructura y seguridad jurídica serán determinantes. Tercero, hay que reconocer que la certidumbre jurídica es hoy un activo geopolítico; sin ella, la inversión no se defiende. Cuarto, avanzar de plataforma exportadora a socio productivo confiable, integrado en cadenas estratégicas. Y quinto, revisar con seriedad el papel de la regulación: defenderla por inercia es un lujo que México no puede darse en un entorno de desregulación competitiva.
Davos dejó claro que el debate ya no es si el orden actual se agotó, sino quién lo sustituye y con qué reglas. Para México, la pregunta no es qué modelo le gusta más, sino cómo se inserta con inteligencia en Norteamérica. La renegociación del TMEC no será técnica ni neutral; será profundamente geopolítica. En ese tablero, competitividad, certidumbre y capacidad de ejecución pesan más que cualquier narrativa.